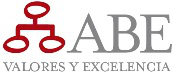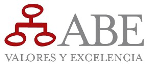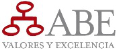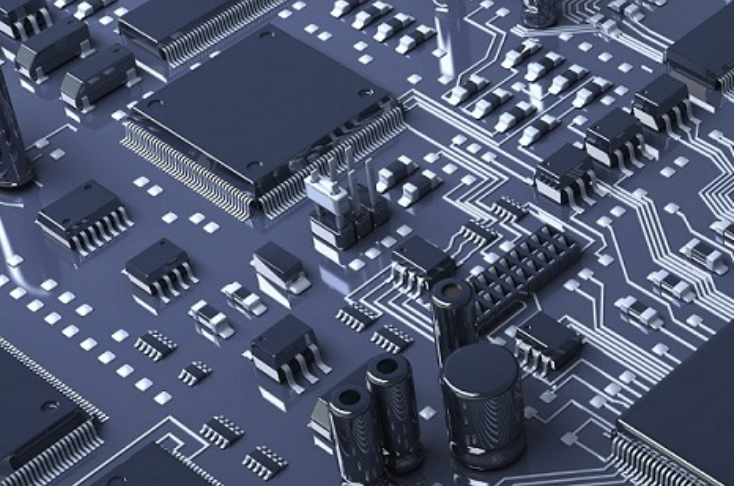
En 2009, Jon Favreau dedicó más dos meses para escribir el discurso que Barack Obama pronunció en el Lincoln Memorial. La oratoria del entonces presidente estadounidense deslumbraba al mundo, pero quien ponía palabras a sus pensamientos era un talentoso veinteañero formado en una universidad católica del que casi nadie sabía gran cosa. Soy Álvaro Sánchez, redactor de la sección Economía, y esta semana me gustaría hablarles sobre cómo algunas de las empresas más importantes para el normal desarrollo de nuestras vidas son tan desconocidas para los consumidores como Favreau para los electores que idolatraban al líder demócrata.
Si hoy saliésemos a la calle y preguntásemos al azar a 100 personas si conocen los nombres de ASML o TSMC, probablemente 99 de ellas, si no todas, responderían que nunca han oído hablar de ellas. Tiene un punto de lógica. Son imprescindibles para fabricar chips, y aunque ni Apple ni Samsung serían tales sin poner esos dispositivos en las tripas de sus aparatos, nadie suele abrir su teléfono móvil para ver qué piezas lleva ni de dónde viene cada componente. Simplemente asumimos que hay gente muy formada e inteligente ocupándose de ello.
Tampoco buscan notoriedad. No colocan grandes carteles en la Gran Vía de Madrid o La Rambla de Barcelona. Ni se anuncian en televisión. Y sus nombres construidos con siglas son impronunciables y nada atractivos. No apuntan a la publicidad masiva porque sus clientes son otras empresas, aunque lo cierto es que si de repente desapareciesen del mapa nuestras vidas cambiarían en cuestión de semanas o meses, lo que durasen lo que quedara en los almacenes, y prácticamente retrocederíamos a una edad de piedra tecnológica.
“No podríamos producir teléfonos inteligentes, ni PCs, ni ampliar los centros de datos. Nuestra gama completa de bienes de consumo, desde lavavajillas hasta microondas, sería imposible de fabricar”, me dice el historiador estadounidense Chris Miller, que acaba de pasarse cinco años investigando sobre el tema para escribir el libro Chip War, sobre qué pasaría si los semiconductores se esfumasen de nuestras vidas por una guerra, un desastre natural o cualquier otro imprevisto.
Un ejemplo menor de ese dantesco escenario nos lo ofreció la salida de la pandemia, cuando el bum de la demanda, sobre todo de consumidores de EE UU, nos dejó sin chips y las fábricas de coches pararon máquinas sufriendo pérdidas multimillonarias.
Fue entonces, cuando los coches que pedían no estaban disponibles, cuando muchos empezaron a ser conscientes de su existencia, pero esa ignorancia a pie de calle contrasta con su posición entre los inversores. En el caso de la holandesa ASML, se trata de la segunda mayor empresa europea cotizada, solo por detrás de la francesa Louis Vuitton. Su valoración supera la de nombres archiconocidos como L’Oreal, Siemens, Airbus o Inditex, y está muy por encima de la del Banco Santander o Iberdrola. Ese lugar se lo ha ganado a golpe de innovación. Es el mayor fabricante mundial de equipos para producir chips. Una pieza insustituible de ese ecosistema con enormes barreras de entrada tecnológicas y de capital, con fábricas que llegan a costar hasta 20.000 millones de euros.
En TSMC, las dimensiones son aún más mareantes si cabe. 360.000 millones vale en Bolsa, similar a Facebook y no muy lejos de la petrolera Exxon. Su sede está en Taiwán, el país que produce el 90% de los procesadores más avanzados del mundo y alrededor de un tercio de la potencia informática de la que dependemos todos. Su localización es precisamente su mayor debilidad: las tensiones territoriales con China son un problema de difícil resolución que reaparece cada cierto tiempo, lo que nos recuerda la vulnerabilidad del sistema económico sobre el que hemos asentado nuestras vidas.
Las lecciones del pasado seguramente nos vuelven ahora más alertas, y damos menos cosas por sentadas que antes, aunque pueda resultar agotador vivir añadiendo nuevos riesgos a los muchos que ya tenemos presentes: la guerra en Ucrania nos enseñó que dependemos más de lo que creíamos de sus extensos campos de cereales, y que sin gas ruso barato las facturas son otra cosa. Antes, multitud de conflictos ya nos advirtieron de que el precio al que llenamos el depósito del coche está lejos de ser estable.
En un sector tan estratégico como el de los chips, lo ideal sería la certidumbre. Pero ya se han convertido en material de guerra geopolítica. La semana pasada EE UU decidió prohibir la exportación a China de ciertos chips avanzados para inteligencia artificial y de maquinaria para la fabricación de algunos de ellos. “Estados Unidos tiene la determinación de bloquear/entorpecer la capacidad de China en computación avanzada e Inteligencia Artificial con potencial de uso dual militar-civil”, me explica un alto directivo de una compañía del sector.
En la sala de máquinas del capitalismo se mueven otros muchos gigantes silenciosos, grandes navieras portacontenedores como Maersk, MSC, CMA, Cosco o Hapag-Lloyd sin las cuales nuestros pedidos no llegarían y las estanterías de nuestros comercios tal vez tendrían huecos, o como mínimo serían más locales, menos internacionales.
Los focos apuntan a Obama y no a Favreau. A Apple y no a TSMC. Pero bajo el lucimiento creativo de las grandes tecnológicas hay unas tripas que requieren tanta o más pericia que para diseñar un iPhone. Un mundo en el que todo se mide en nanómetros y los ingenieros manejan piezas más pequeñas que el virus que paralizó el mundo.
Comunicación ABE